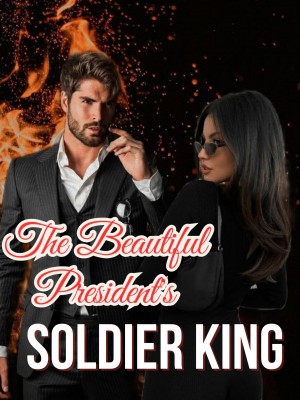Aquel lunes prometía ser exactamente igual que todos los lunes pasados hasta esa fecha, sin excepción. Más concretamente, igual a cualquier otro día laboral de la semana o, al menos, así se presentaba el panorama para Genelle, la recepcionista de un gran edificio de oficinas.
Genelle trabajaba en aquel lugar desde hacía algo más de seis años, de los cuales tan solo los últimos dos y medio había estado en el puesto que ocupaba actualmente. Ella no se quejaba pues, poco a poco, escalaba peldaños, los cuales parecían francamente enormes, y eso, aunque a cualquier otro empleado de aquel laberinto de empresas le pareciera insignificante, para ella era un gran logro, casi como alcanzar un mundo nuevo con sus estilizadas y perfectas manos al estirar los brazos.
Había trabajado muy duro para llegar a donde estaba, sacrificando en ocasiones sus propios asuntos personales, acudiendo enferma al trabajo y mil cosas más de las que, con toda probabilidad, únicamente ella debía ser consciente. Tampoco es que esperase un aplauso por ello u otro tipo de reconocimiento, se conformaba con conservar su empleo, nada más y nada menos. Solamente seguir teniendo un puesto de trabajo al que acudir; eso parecía ser el motor que impulsaba su vida y ella, nada más alguna vez, se sorprendía a sí misma deseando algo más.
Realmente Genelle llevaba una vida sencilla, quizá incluso demasiado, pero era lo que ella había escogido en algún momento de su existencia, aunque le costase recordar cuándo con la exactitud que le gustaría. A veces, soñaba despierta con tener novio, vivir un romance digno de película, estar acompañada y no siempre sola como estaba; cosas así. Otras, imaginaba que ascendía y se convertía en una gran mujer de negocios capaz de eclipsar a cualquiera de los grandes magnates a los que veía diariamente. En sus divagaciones ya no habitaba aquel pequeño espacio al que, extrañamente, se atrevía a llamar hogar, sino que residía en un lujoso departamento en la zona más chic y se codeaba de las personas más influyentes. Todo eso eran simplemente vagas ideas que pasaban por su mente cuando tenía un mal día en el trabajo, puros delirios en momentos en que se hastiaba de su vida, monótona y sin emoción alguna. Realmente esos eran los momentos en que más se daba cuenta de que necesitaba a alguien a su lado con quien compartir las cosas, alguien a quien querer, a quien abrazar, a quien besar. No tenía idea de lo que era besar a alguien, jamás lo había hecho, jamás había estado con un hombre más allá de simple amistad y eso fue cuando era pequeña.
Genelle iba bien de tiempo ese lunes, le quedaban aún sesenta y cinco minutos para entrar a trabajar y le faltaba poco por hacer antes de marchar. Centró su atención en terminar de vestirse, la ropa interior y las medias ya hacía rato que la cubrían; se enfundó en su pulcra camisa blanca, metió ésta por dentro de la falda de tubo en color plateado oscuro que le llegaba hasta las rodillas y remató el conjunto con un cinturón ancho de color negro sin hebilla, situado justo en el lugar en que las dos prendas se unían. Cuando la ropa estuvo bien alisada, procedió a peinarse. Humedeció la parte superior de su cabeza para domar aquellos cabellos rebeldes que se negaban a permanecer en su lugar, realizó el primer paso del sencillo recogido que acostumbraba a lucir diariamente y aplicó laca sobre la zona anteriormente humedecida; con aquello los dichosos pelos no podrían escapar hasta el fin de la jornada laboral a la que haría frente en poco menos de una hora.
Finalizó la modulación del peinado y, seguidamente, caminó hasta posicionarse frente al tocador que decoraba su dormitorio, tomó asiento en un pequeño taburete y se atavió con su collar de cadena invisible decorado por una G, la inicial de su nombre, y con unos pendientes formados por perlas falsas de blanco nacarado sobre un rombo de oro. Inmediatamente después, comenzó a maquillarse, empezando por el corrector de ojeras. En realidad, odiaba tanto maquillarse como tener que dedicar tanto tiempo a disfrazarse para ir simplemente a trabajar, pero era consciente de que en aquel lugar mandaba la imagen pues, tristemente, la gente que acudía diariamente a ella se fijaba en su vestimenta, su calzado, sus complementos y su maquillaje antes de reparar siquiera en que había una persona ante ellos. No podía presentarse allí con las ojeras hasta medio rostro, con una simple coleta alta y vistiendo un chándal o unos vaqueros, aunque no era que le faltasen ganas.
Siguió con el ritual de transformación aplicando la cantidad exactamente necesaria de maquillaje base por todo su semblante y, en una cantidad mínima para que no pareciese que llevaba una careta, por los costados del rostro, parte del cuello y orejas. Ya quedaba poco, nada de sombra de ojos, tan solo una línea ancha en color negro, máscara de pestañas del mismo color y su pintalabios favorito; sí, tenía uno preferido aun sin gustarle maquillarse porque, bueno, cuando se trataba de fiestas o situaciones especiales claro que gustaba de ir toda arreglada y pizpireta, como toda mujer. Aun así, eso no solía suceder pues no tenía mucha vida social.
Deslizó la barra de carmín por sus carnosos y atrayentes labios, tiñéndolos así de un granate intenso, cual granos de granada madura. Acto seguido unió sus labios, refregándolos y lanzando un par de besos al aire en un intento de que el color y la textura quedasen repartidos uniformemente por sus labios y, cuando quedó satisfecha con el resultado, aplicó una capa de brillo completamente transparente sobre ellos.
Atusó levemente el moño y la parte de la nuca para que un par de cabellos que le tiraban dejasen de hacerlo, se perfumó con algunas pequeñas gotas tras las orejas, en las muñecas y en el escote, justo encima de la última pieza abotonada de la blusa. Revisó la imagen que le devolvía el espejo y asintió satisfecha, se puso en pie y reajustó la ropa antes de dirigirse al zapatero, el cual hacía las veces de mueble de recibidor, para sacar de su interior sus zapatos negros de tacón alto y fino, realmente hermosos, y realmente caros.
Aún se arrepentía de haber gastado tanto dinero en aquel par de zapatos, pero necesitaba algo con clase y que no pareciera sacado de un mercadillo o unas grandes superficies a precio de saldo, y aquel par cumplía los requisitos. Tenían que durarle la vida, pues bien lo valían, sobre todo considerando lo poco boyante que era su economía. Seguía con el convencimiento de que era la única empleada pobre entre todos los que correteaban por el edificio en el que trabajaba, sólo había que verlos, tan arreglados, tan altivos y tan pedantes.
Pensaba mucho en el transcurso de su paso por el mundo y en cómo había disfrutado, o no, de ello. Tenía claro que los años que pasó en el orfanato no fueron malos, más bien al contrario, a pesar de lo estricto que era el lugar. Murieron sus padres, no tenía familia ninguna y, con cinco años, se vio arrastrada a un orfanato con la capacidad de internos rebasada pero que, gracias al amor hermoso, a pesar de ello estaban bien atendidos en todos los aspectos. Vivió allí hasta que cumplió la mayoría de edad, rodeada de chicos y chicas como ella, criándose en la humildad y el respeto, teniendo que esforzarse mucho por destacar y llegar a ser una persona digna al salir de allí. Fue feliz, mucho más de lo que cabría esperar, pero no aprendió lo que era socializar porque cada vez que se unía a alguien ese terminaba marchando y ella se retraía y no quería entablar nuevas amistades.
Cuando salió de aquel centro era una joven de dieciocho años, con un empleo de limpiadora esperándola y el dinero justo y necesario para rentar un lugar donde vivir y mantenerse hasta que cobrase su primera nómina. Y así lo hizo, buscó el lugar más asequible de toda aquella ciudad, sin importarle las miserias que tuviera que vivir allí, reservó una parte para comprar alimentos y el resto lo invirtió en un medio de transporte destartalado pero que aún rodaba, pues necesitaba algo que la llevase al trabajo. Estuvo tres meses viviendo bastante precariamente, sin muebles, sin colchón siquiera, con las bombillas encajadas en un portalámparas, lavando la ropa a mano hasta que pudo conseguir el numero de nóminas necesarias para solicitar un pequeño crédito que le permitiera comprar las cosas más necesarias, como una mesa y sillas para comer, frigorífico, lavadora y un colchón; este último era el más urgente dado que dormir en el suelo, pasar el día sin comodidades y trabajar limpiando oficinas le pasaba ya factura a su pobre, aunque joven, espalda. ¡Y pensar que hoy día incluso pudo permitirse unos zapatos caros!
Se calzó, afirmó las prendas que vestía en su lugar una vez más, tomó las llaves del coche y las de su vivienda, humildes ambos a más no poder, y su bolso, negro también con una línea plateada que lo cruzaba. Tras ello salió del edificio y puso rumbo a su vehículo, dispuesta a llegar al trabajo con la extrema puntualidad que la caracterizaba. Quedaban cuarenta minutos para el inicio de su jornada y llegaba bien, como siempre, justo para entrar, alistar todo en la recepción y aguardar a que el portero-guardia realizase la completa apertura del edificio. Y ahí, empezaría su monotonía laboral, durante todo el santo día, limitándose a observar a las mismas personas, con las mismas preguntas, con las mismas miradas de desprecio y, en ocasiones, sus palabras mal sonantes sin motivo aparente. <<¡Toca enfrentar el día!>>, se dijo, y con ese ánimo renovado encendió el motor del trasto con ruedas que la llevaría a su destino.
Conducía con la radio puesta y la ventanilla subida para no despeinarse, tamborileando al ritmo de la música sobre el volante cuyo forro desgastado y rajado le molestaba en la palma de la mano. Iba pensando en sus cosas, en su pasado, en todo el tiempo que llevaba en aquel lugar, en cómo había sido su vida desde que salió del orfanato, cerca de seis años atrás; en su vida en general.
Pasaba tranquilamente los días, en su monotonía; parecía no alterarse ni estresarse y sabía, a ciencia cierta, que ese era uno de los motivos por los que disponía de aquel puesto de trabajo en el Wallaby Tower, el edificio más grande y concurrido de todo el complejo empresarial bautizado extraoficialmente como “la ciudad de los tratos”. ¿El por qué del nombre? Simple y llanamente porque era allí donde se llevaban a cabo los tratos de grandes y medianas empresas, desde conseguir proveedores o clientes nuevos hasta fusiones entre empresas o absorciones. Aparentemente era una ciudad, llena de edificios rebosantes de gente, oficinas por doquier, restaurantes de todo tipo que se lucraban atendiendo a todos aquellos seres hambrientos que trabajaban en la zona, grandes locales en los que las empresas exhibían sus productos a las compañías restantes, incluyendo a sus competidoras. Tres grandes hoteles de lujo, estratégicamente situados en el lugar, eran la guinda del pastel. Éstos siempre, absolutamente siempre, estaban con dos tercios de su capacidad ocupada, como mínimo. Edificios los había a montones, cada uno con sus respectivos aparcamientos, tanto subterráneos como en el exterior, compitiendo entre ellos silenciosamente. Pero entre todos aquellos grandes gigantes de cristal y metal, pues todos mantenían ese estilo en el exterior, uno de ellos sobresalía de modo llamativo, dejando claro que era el más importante de todos.
Ése, era el Wallaby Tower, donde más de ocho mil personas se centraban en sus correspondientes tareas todos los días laborales del año, entre ellos Genelle. Sus treinta plantas de altura desde el nivel de calle emergían en el centro exacto del complejo, rodeado por un amplio aparcamiento con tres plantas subterráneas bajo el mismo parqueadero exterior que complementaba, con sus cerca de mil plazas, las cinco plantas subterráneas de parking con que contaba aquel monstruo de hacer dinero.
Al principio, Genelle se sentía intimidada por la grandeza de la construcción, pero después aprendió que no era tan intimidatoria como parecía a primera vista. Ella comenzó allí como personal de limpieza, nada más salir del centro a los dieciocho años, contratada por una empresa situada en la primera planta del lugar y que se dedicaba justamente a limpieza de oficinas. Trabajó allí unos diez meses, hasta que se vio involucrada en un extraño asunto que aún no alcanzaba a comprender del todo.
Una noche, centrada en sus quehaceres, encontró un teléfono móvil en el suelo, bajo uno de los carísimos escritorios de los directivos de Graham&Jim, el bufete de abogados más prestigioso que conocía. Lo recogió y lo abrió, estaba encendido, así que desprendió la tapa de la batería y la sacó para que el aparato se apagase, volviendo a poner cada pieza en su lugar acto seguido. Optó por actuar así y llevarlo al departamento de objetos perdidos, en la planta baja, ya que la idea de que cualquiera lo pudiera encontrar y hurgar en él no le gustaba, por lo que se negó a dejarlo sobre el escritorio de madera de roble del despacho en cuestión. Cogió una bolsa de plástico transparente, diseñada para entregar objetos extraviados, introdujo el móvil dentro y la cerró. Cumplimentó la pequeña ficha que debía adjuntar, la cual contenía los datos del lugar y la hora del hallazgo, y lo depositó en un pequeño espacio del cual disponía su carrito de limpieza.
Le quedaban aún tres horas de jornada y había terminado de limpiar todos los cubículos de un extremo de la planta así como los baños de la misma, la primera fase de estancias privadas y despachos y todo pasillo y rincón de aquel lado. Suspiró y prosiguió, adentrándose en la segunda fase, que ocupaba un tercio de la planta y se encontraba situada en el otro extremo del piso. En esa parte había una sala de juntas, la sala de descanso del personal equipada con una pequeña cocina, dos salas de preparación de casos, el archivo y varios despachos. Habitualmente le daba tiempo de completar la limpieza de todo aquello, pero en esa jornada se sentía cansada y no rendía como quisiera. Posiblemente se debiese a que no estaba comiendo bien pues no le alcanzaba el dinero.
Tras liquidar dos despachos más le pareció oír voces, hablando no muy alto pero sin miedo a ser oídas, o de lo contrario, pensó ella, susurrarían en lugar de usar tal tono. Por si acaso se lo había imaginado se quedó quieta un par de minutos, evitando así que ruido alguno se escuchase donde estaba parada. Las voces se oyeron de nuevo cuando casi se reprendía a sí misma por imaginar cosas y decidió marcharse del lugar, pues así lo ordenaban las clausulas de su contrato.
<<En caso de haber empleados, del rango que fuesen, y/o directivos en su zona de trabajo, la limpiadora deberá abandonar el lugar. No se debe importunar a dichas personas, suceda lo que suceda. Se procederá del siguiente modo: en las etiquetas de las cuales disponen todos los carros de trabajo, anotará la fecha y la hora en que ésta se retira, así como su nombre y el código de seguimiento interno que la identifica en la base de datos de nuestra empresa. Dicha etiqueta se realizará por triplicado; una se pegará en el formulario de tareas de la jornada correspondiente, otra se la guardará la empleada y la restante se adherirá junto al marco de la puerta de la estancia aseada en último lugar, concretamente en la parte inferior derecha, sobre el zócalo, para evitar así cualquier posible mal efecto a la vista al día siguiente>>.
<<Bajo ninguna circunstancia se mantendrá relación ni se establecerá conversación con ninguno de los empleados de las empresas a la que pertenezca la zona de trabajo asignada a la limpiadora>>.
Genelle sabía que el incumplimiento de la normativa de la empresa era sancionado con el despido, sin excepciones, por lo tanto tenía que cumplirlas a rajatabla. No tenía intención ninguna de perder su empleo, pues por poco que cobrase eso era lo que pagaba el techo que la cubría y solía alcanzarle para lo más importante y eso era lo que realmente valoraba y le interesaba. Por ese motivo preparó, muy silenciosamente, las tres etiquetas adhesivas e hizo lo indicado con cada una de ellas. Cuando ponía la última en su lugar, agachada en el amplio y largo pasillo, escuchó con claridad las palabras que aquellas personas se dedicaban y se le heló la sangre.