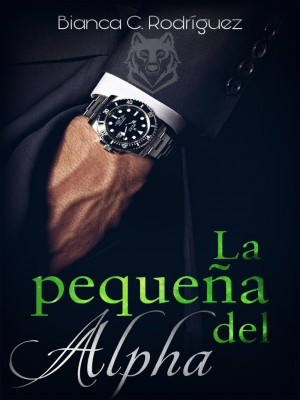Anaiah
Mi nombre es Anaiah Ross y todos en la manada me odian. La razón fue porque Tomas Rivers, el hermano del Alfa, intentó abusar de mí durante mi primera transformación y lo maté en defensa. Tomas era un hombre horrible que siempre me estaba tocando indebidamente cuando nadie más lo veía, así que no me importó verlo morir. Sin embargo, los demás no lo tomaron de la misma manera porque su esposa, Leah, lo defendió incansablemente diciendo que él nunca hubiera hecho algo así, no importó las veces que traté de explicar lo que había pasado, nadie me creyó y me convertí en una paria. Aunque Leah insistió en la inocencia de su esposo, estoy segura de que sabe la verdad.
La única razón por la que sigo con vida fue gracias a mis padres. Rogaron porque no me ejecutaran y se les concedió su deseo pero a cambio perdieron su rango como gammas y fueron destituidos a omegas quienes son considerados como los más débiles en nuestra sociedad. Usualmente se les encomienda trabajos de limpieza y no tienen ninguna voz en las decisiones de la manada. Ellos también terminaron abandonándome por esto.
—¿Dónde está esa m*ldita? —grita Leah a lo lejos y no puedo evitar poner los ojos en blanco. Ella es la que peor me trata dentro de la manada. Salgo de mi cuarto, que realmente es uno de los almacenes del segundo piso. Mi cama es un simple colchón y tengo un espejo roto sobre el mueble. Tengo cuatro mudas de ropa, un par de zapatos y una pequeña colección de mis libros favoritos.
Me preparo mentalmente para los insultos y golpes que seguramente recibiré mientras me acerco a la sala principal. Leah está parada en el medio vestida elegantemente con un largo vestido y unos tacos aguja. Tiene los brazos en jarra y no deja de mover el pie de arriba abajo con impaciencia. En la manos tiene algo de color amarillo que me tira a la cara ni bien me acerco lo suficiente. Me lo quito rápidamente y lo dejo caer al suelo con molestia. Antes de que pueda preguntarle cuál es el problema, su mano se estampa contra mi mejilla y me caigo por la fuerza del impacto.
Me ha golpeado con tanto vigor que me sangra la nariz, pero a ella no parece importarle porque se me acerca y comienza a patearme en el estómago. Dejo escapar un gruñido sordo, pero me ignora y me grita.
—¡Te dije que lo lavaras a mano! —chilla mientras cubro mi rostro con mis brazos. Desde que su esposo murió, no ha dejado de hacerme saber lo mucho que me odia.