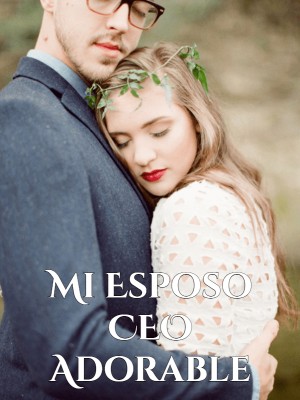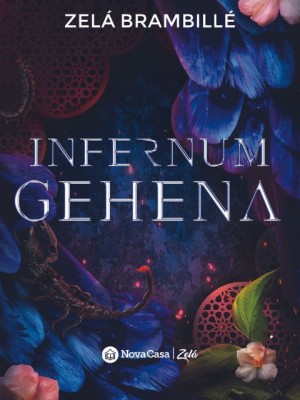Recuerdo que cuando tenía catorce años empecé a sentir la necesidad de viajar para conocer nuevas culturas y pueblos completamente diferentes al mío. Sabía que tenía una vida por delante y todo un universo por descubrir. No quería ni deseaba desaprovechar la ocasión. Sin embargo, no puedo olvidar que fueron unos hombres vestidos con pieles de animales, que vivían en casas de nieve y que se frotaban las narices, los que me hicieron desviar la mirada hacia el lejano norte. Hubo un tiempo en que empecé a ver esquimales por todas partes: en los libros, la televisión e incluso en el cine. Aquellos fascinantes hombres hicieron volar mi imaginación y estoy convencido de que muchos de los que ahora leen estas líneas, comprenderán mis palabras. La aparición de este pueblo en mi vida fue determinante en aquel entonces y, en cierta forma, marcó mi camino a seguir…
El conocimiento cultural de los pueblos se puede adquirir encerrado en cuatro paredes, rodeado de libros y eligiendo la seguridad como el camino más fácil y sencillo. A pesar de ello, la inquietud heredada de mi infancia me llevaba a un tipo de comprensión que iba más allá de lo que podían alcanzar mis propios ojos. Necesitaba ver otros lugares y aprender de lo que podía ver en ellos. En aquellos momentos, pensé que la mejor manera para conocer el mundo e intentar encontrar las bases explicativas, a través de las cuales pudiera interpretar las diferencias culturales existentes entre los pueblos de la Tierra, era estudiar antropología. Es uno de los caminos, aunque no el único. La antropología me podía proporcionar los elementos esenciales para inferir los aspectos más determinantes de una cultura. Pero no supe, hasta unos años después, que lo realmente importante empezaba al terminar la carrera, cuando se le da un sentido práctico a todo lo que has aprendido durante los años de estudiante universitario.
Pienso que el ser humano al viajar tiene la capacidad de amoldarse a situaciones diferentes a las habituales, pero además también es capaz de reflexionar sobre ellas. La suma de las experiencias vividas potencia su capacidad de adaptación, fortalece el espíritu de supervivencia y desarrolla su facultad interpretativa de lo que acontece en la vida. No obstante, esto es un arma de doble filo.
Sin duda alguna el mundo está lleno de sitios maravillosos, y los paisajes de extrema belleza emocionan hasta el punto de convertir esos momentos que dilatan el alma en recuerdos inolvidables. Pero cuando visitamos un país también debemos tener en cuenta el factor humano y muchas de las relaciones que podemos establecer con la población pueden enriquecernos culturalmente. Sin embargo, estos mismos lugares pueden ir acompañados de una amarga y triste realidad, determinada por ejemplo, por la situación política que vive un pueblo. Personalmente creo que no es bueno ignorar lo que es evidente y que al igual que uno disfruta conociendo las maravillas naturales y culturales de un territorio, también puede sufrir cuando observa las desgracias y miserias que se puedan encontrar en él. Y creo que solo siendo consciente de ambas dimensiones, el viajero puede llegar a experimentar en cierto grado la auténtica realidad de un país. Para mí, conocer una cultura implica observar el paisaje humano en el medio natural en el que subsiste. Algunos viajes, por motivos de diferente índole, pueden suponer sufrimientos, incomodidades y por supuesto, situaciones de riesgo. En muchos de los viajes que he realizado he estado abonado a este tipo de situaciones y de todas ellas he aprendido algo.
Si la antropología era el camino que debía seguir y viajar su complemento ideal, quedaba solo una cosa por definir y que probablemente era la más difícil: la dirección. Con el tiempo, he comprendido el significado de las palabras del escritor y navegante norteamericano Alvah Simon. Según él, en el paisaje de todo ser humano hay un lugar especial en su imaginación y cada uno de nosotros tiene una brújula interior que no cesa de orientarnos hacia ese punto enigmático, atrayente y magnético. Sin embargo, muchos no se atreven a dirigirse a ese lugar puesto que está limitado por la frontera de nuestros temores y miedos más ocultos. Aun así, debemos dirigirnos hacia ese sitio porque es allí donde no solo nos encontraremos a nosotros mismos, sino que veremos colmadas nuestras vidas al hacerlo. A pesar de todo esto, pienso que no siempre somos capaces de ir hacia ese punto imaginario en nuestras mentes y muchas veces, incluso sabiendo qué dirección tomar, preferimos hacer caso omiso de nuestros impulsos y optamos por quedarnos en el mismo sitio donde creemos que nos sentimos más seguros. Yo conocía ese lugar, sabía cuál era desde niño, pero no quise reconocerlo hasta mucho tiempo después, y, ¿por qué?; simplemente, por miedo y respeto.
Así pues, durante un tiempo viajé sin una dirección concreta, guiado por mis deseos más profundos o por mis impulsos más espontáneos. No existía ninguna lógica predeterminada y alternaba los continentes según la permisividad económica, escogiendo los países por mi instinto o por lo que podía haber leído de ellos. Dicen que las cosas viven en nuestro interior mientras las recordamos y yo sabía que, por encima de todo, había un lugar que, sin haber estado allí, lo convertía en un recuerdo intenso. Solo unos años después, cuando reconocí mi paisaje imaginario, me dirigí hacia él con mis miedos y temores más ocultos.
Desde un principio, concebí la carrera de Antropología Cultural como un hobby y también como una necesidad personal. Era como una forma de autosugestión para disfrutar al máximo de la carrera universitaria. Gracias sobre todo a los sabios consejos de la profesora Dolores Juliano, de la Universitat de Barcelona, logré licenciarme, disfrutando además de mi tiempo como estudiante universitario. Recuerdo que durante los dos primeros años académicos una de las cosas que más me fascinó fue leer los libros monográficos escritos por antropólogos que habían convivido con gentes a las que todavía muchos consideraban como «primitivas». Lo que me hechizaba de aquellas lecturas no era solo la información que aportaban al conocimiento de sociedades, en muchos casos desconocidas hasta aquel momento, sino también lo que los antropólogos podían haber aprendido conviviendo con estos «pueblos primitivos». Cuando leía esas obras, mi imaginación se desbordaba y me apasionaba pensar en lo que habían realmente vivido aquellos aventureros; detalles que, en la mayoría de los casos, hasta la aparición del libro de Nigel Barley El antropólogo inocente, habían «olvidado» escribir o lo estaban omitiendo voluntariamente en sus trabajos de campo.
Al tercer año de carrera se produjo un acontecimiento trascendental en mi vida académica, del cual no he sido consciente hasta un tiempo después. En la asignatura de Antropología Política debíamos realizar un trabajo sobre el concepto que tendría una sociedad «primitiva» de la economía occidental y sobre nuestras relaciones, costumbres y pautas sociales encaminadas hacia un mismo fin: la obtención de alimentos. Por aquel entonces, había leído muchas obras de Bronislaw Malinowski
1884-1942
y no estaba dispuesto a realizar otro trabajo sobre los indígenas de las Islas Trobriand en la Melanesia como nos pedía el profesor.
Sin duda, Malinowski fue un gran antropólogo de campo y una de las figuras más importantes en el desarrollo de la antropología moderna. Pero su impresionante trabajo no iba hacerme cambiar de opinión. De nuevo apareció el espíritu inquieto de mi infancia y en un acto de rebeldía, propuse realizar otra investigación. Conscientemente estaba recuperando uno de mis viejos sueños de infancia que había dejado aparcado: los esquimales. Así pues, planteé realizar un trabajo sobre los nativos de la isla de Baffin
Ártico canadiense
. Además, coincidió que acababa de comprarme un libro de Kaj Birket-Smith,[. Kaj Birket-Smith
1893-1977
. Etnólogo danés. Miembro de la 5.ª Expedición Thule. Fue director de la sección Etnográfica del Nationalmuseet de Copenhague
N. del A.
.
] titulado Los esquimales. Sin duda, se trataba de un buen punto de partida para empezar a familiarizarme con esta cultura. No era la opción más cómoda, pero sí la que más me motivaba. La jugada me salió bien y aprobé la asignatura. Pero además de ampliar mis conocimientos sobre este pueblo, durante mi investigación descubrí que la obra de Birket-Smith contenía algo novedoso que no había encontrado en otros escritos. Este libro fue publicado por primera vez en danés durante el año 1927. El autor afirmaba que desde el estrecho de Bering hasta el océano Atlántico, los esquimales se autodenominaban a sí mismos inuit
plural de inuk
. Explicaba, además, que en el sur de Alaska y Siberia por omisión de la letra «n» se llamaban Juit
singular Juk
y los aleutianos, emparentados con los esquimales, se identificaban con el término Unangan. Finalmente decía que los esquimales, al igual que otros pueblos primitivos, se consideraban los auténticos seres humanos por excelencia en oposición al resto y que este era el motivo por el cual inuk significa «persona», «poseedor» o «habitante».[. Kaj Birket-Smith, Los esquimales, Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1965, pág. 21.
] Más adelante, acabaría descubriendo otros matices respecto a este término y algunos errores propios de la traducción del danés al castellano. Sin embargo, la pregunta más inmediata que rondó por mi cabeza fue ¿por qué la mayoría de la gente, en España, seguía utilizando la palabra «esquimal» cuando este pueblo se designa a sí mismo con el término genérico inuit?
En 1993 finalicé la carrera de Antropología Cultural. Empezaba realmente el momento de la verdad. Ante mí se abría la posibilidad de un conjunto de experiencias y sensaciones desconocidas hasta entonces. Comencé a viajar y con ello, a leer ese libro abierto que es observar el mundo, buscando encontrar respuestas a todas mis inquietudes. Fueron pasando los años y mis vivencias, acumuladas durante los viajes, me hicieron madurar como persona. Cada cultura tenía su especificidad y cada país, su encanto. Pero en el fondo necesitaba encontrar mi lugar en el mundo, un pueblo al que estuviera esperando.
En la universidad nadie me enseñó a cómo encontrar «mi cultura». Realmente, ¿esto se aprende? Yo creo que no. Cuando una persona acaba la carrera de antropología tiene varios caminos a seguir, y buscar el pueblo al cual quieres dedicar tu estudio es uno de ellos. En mi opinión, a menudo la elección está condicionada por la balanza que aglutina las ventajas, los inconvenientes, las distancias geográficas, la lengua, las situaciones políticas u otros condicionantes de diferente índole que pueden determinar la predisposición del antropólogo. Pero además, la decisión implica, a mi entender, una responsabilidad, un compromiso, un esfuerzo y un sacrificio que quizá muchos antropólogos no estén dispuestos a aceptar. Sinceramente creo que la mejor recompensa es cuando enseñas lo que has aprendido a través de tus propias vivencias. Es muy bueno saber lo que dicen los libros, pero pienso que es mejor buscar precisamente lo que no se escribe en ellos. La riqueza cultural muchas veces se encuentra en las experiencias vividas más que en las leídas.
Todavía hoy recuerdo el momento en que mi elección empezó a tener sentido. A veces, las cosas suceden cuando menos te lo esperas; por eso cuando me llamaron para realizar el servicio de Prestación Social Sustitutoria no pensé que ello supondría abrir una puerta hacia el Gran Norte. Hacía tiempo que colaboraba con el Museu Etnològic de Barcelona, así que para mí fue una suerte llevar a cabo una parte de este servicio social en la biblioteca del museo. Fue aquí, en la primavera de 1997, cuando me encontré de nuevo cara a cara con los inuit.
Una lectora había dejado un libro de Bowra, Poesía y canto primitivo, en el mismo lugar donde lo había estado leyendo. Me dispuse a guardarlo en su sitio cuando sentí curiosidad por leer su contenido. La lectura resultó ser incluso más atractiva que el título del libro. Bowra afirmaba, en esta obra, que cuando la vida de un pueblo depende de la caza, se impone en el hombre un condicionamiento y por lo tanto, las acciones humanas suelen presentarse como una forma de cacería que ocasiona una serie de emociones y reacciones naturales.[. C. M. Bowra, Poesía y canto primitivo, Editorial Antoni Bosch, Barcelona, 1984, pág. 153.
] El autor ejemplificaba esto diciendo que el canto y la poesía serían las salidas a los sentimientos y emociones provocados por el éxito o el fracaso de las actividades de un pueblo que vive en las condiciones más extremas del planeta. Por ello, los esquimales poseían cantos que hacían referencia no solo a la mala suerte sino a su propia incompetencia.
En sus canciones se podía vislumbrar la sinceridad que transmitían los cazadores hablando de su actividad principal; es decir, la caza. Conocían los riesgos que implicaban un posible fracaso, y sin embargo, tomaban conciencia de las dificultades que conlleva cazar o pescar en el Ártico y no intentaban disimularlas. Según Bowra, difícilmente el canto primitivo expresará juicios morales explícitos y nunca constituirá pautas de comportamiento.[. Ibíd., pág. 146.
] Pero puede suceder que algunos poemas esquimales impliquen el respeto a un sistema de valores que, en muchas ocasiones, tiene que ver con el sentido del deber y el honor. Disponían incluso de versos formados por palabras mágicas que pronunciaban sobre sus perros adiestrados para perseguir a un oso polar.
En la Groenlandia occidental, por ejemplo, podía darse el caso de que se impartieran instrucciones a los jóvenes acerca del uso del kayak
o qajaq
mediante canciones. El libro también hablaba de los poemas dedicados al amor, la naturaleza, los animales, la vejez, la juventud, la vida y la muerte. Sin embargo, hubo algo que me chocó al leerlo: los esquimales eran perfectamente capaces de pensar sobre su propio proceso de composición poética. Desde niño siempre me ha fascinado el tema de la poesía y sabía que lo que Bowra nos estaba diciendo significaba, no solo que los esquimales eran poetas sino que también eran capaces de explicar la creación de sus propias poesías. Como ejemplo, el autor hacía referencia al caso de Orpingalik, famoso cazador esquimal y creador de canciones, que un día le confesó a Knud Rasmussen[. Knud Johan Victor Rasmussen, conocido también como Kununnguaq o Kunupaluk
1879-1933
, explorador polar y etnólogo autodidacta, mitad groenlandés y mitad danés. Fundador de la esquimología y uno de los más importantes personajes dentro del estudio de la cultura inuit. Fue el primero en aportar pruebas de la comunidad cultural en la sociedad esquimal. En referencia a los trabajos de investigación en Groenlandia, destacar que en 1879 se fundó la revista científica Meddelelser om Grønland, creada por la comisión de investigaciones científicas en Groenlandia. En 1920, gracias a una cátedra conseguida por el filólogo danés William Thalbitzer
1873-1958
en la Universidad de Copenhague, se creó la primera asignatura en la historia de la esquimología. En 1967, se fundó el Institut for Eskimologi. Finalmente, en 2003, se estableció el centro de estudios culturales y regionales
Eskimologi og Arktiske Studier
, donde el instituto de esquimología y del Ártico han pasado a formar parte
N. del A.
.
] que los cantos, a menudo, son pensamientos expresados con el aliento cuando hay fuerzas espirituales que perturban al ser humano y los recursos del lenguaje corriente no son suficientes. El inuk se conmueve de la misma manera que un iceberg navega irregularmente por la corriente. Un flujo de fuerzas conduce sus pensamientos cuando siente miedo, alegría o tristeza. Es posible que estos pensamientos manen sobre él como un río y que su aliento llegue exhausto y su corazón se vea sacudido. Cuando el tiempo es apacible, se mantendrá derretido. Llegado este momento, los inuit se sentirán todavía más pequeños y entonces aparecerá el temor a usar las palabras. No obstante, estas aparecerán por sí solas. Cuando esto sucede, rápidamente se genera un nuevo canto.[. Bowra, op. cit., pág. 37.
]
Mi siguiente paso fue buscar, lógicamente, información sobre Orpingalik. Para ello, consulté una obra clásica dentro de la etnografía esquimal como es De la Groenlandia al Pacífico, de Knud Rasmussen. La documentación contenida en dos volúmenes
La bahía de Hudson y A través del Paso del Noroeste
fue recopilada a lo largo de la 5.ª Expedición Thule[. Quinta Expedición Thule
1921-1924
. Viajaron desde Groenlandia hasta Alaska para recopilar información de los grupos esquimales que encontraban a su paso y buscando el origen común de todos ellos. La expedición estaba formada por etnógrafos, lingüistas, arqueólogos, geólogos, geógrafos y fotógrafos. Además, en este proyecto participaron daneses
Knud Rasmussen, Kaj Birket-Smith, Peter Freuchen, Therkel Mathiassen, Helge Bangsted, Peder Pedersen y Jacob Olsen
y también los propios inuit
Iggianguaq, Arnarulunguap o Arnarulunnguaq, Argioq, Arnanguaq, Nasaitordluarsuk, Agatsaq y Qavigarssuaq Miteq
. Los datos arqueológicos, etnográficos y biológicos obtenidos fueron recogidos en una obra exhaustiva de diez volúmenes: The Fifth Thule Expedition 1921-1924
1946
. Muchos de los objetos encontrados durante esta expedición los podemos ver actualmente expuestos en el Nationalmuseet de Copenhague. La película The Journals of Knud Rasmussen
2006
, de Zacharias Kunuk y Norman Cohn, relata parte de esta expedición
N. del A.
.
] y se trata de un libro básico para conocer no solo los diferentes grupos esquimales, sino también el origen común de todos ellos.
Según el propio Rasmussen, Orpingalik «era un hechicero muy respetado y hombre en extremo interesante que conocía a fondo las tradiciones de su tribu. Se trataba de un individuo inteligente y vivo, lleno de malicia. Además, se le tenía como cazador de mérito, y por las consideraciones que se le guardaban, comprendí que era persona importante en el clan de los Arviligjuarmiut».[. Arviligjuarmiut. Grupo esquimal que suele habitar entre la bahía de Lord Mayor y la bahía de Committee
Ártico canadiense
. Arviligjuaq significa «país de las grandes ballenas». Knud Rasmussen, De la Groenlandia al Pacífico. A través del Paso del Noroeste
II
, Ediciones y Publicaciones Iberia, Barcelona, 1930, pág. 296.
] Para Orpingalik, hombre dotado de una rica imaginación y de un alma sensible, los cantos eran los compañeros de su soledad: «Canto lo mismo que respiro», decía.[. Ibíd., pág. 299.
] Asimismo, Rasmussen afirmaba que «las canciones parecen indispensables a esta gente y cantan a todas horas. Las mujeres no se limitan a tararear las composiciones de su marido, también ellas son poetisas».[. Ibíd., pág. 299.
] Pero quizá lo que realmente me llamó la atención fue leer que «existen también canciones satíricas con las que se fustigan los extravíos y vicios de los habitantes del poblado»[. Knud Rasmussen, De la Groenlandia al Pacífico. La bahía de Hudson
I
, Ediciones y Publicaciones Iberia, Barcelona, 1930, pág. 178.
] y que «el cambio de mujeres para un corto período se ve bastante a menudo, sobre todo entre hombres que han sido rivales en un concurso de canto».[. Rasmussen, De la Groenlandia al Pacífico. A través del Paso del Noroeste, op. cit., pág. 373.
] ¿Qué significaba todo aquello? ¿Realmente los esquimales se batían en duelo mediante concursos de canto?
Quería saber más. Ya no se trataba de simple curiosidad sino también de necesidad. Así que empecé a buscar en la biblioteca del museo libros que hablaran sobre la poesía y el canto esquimal. Sabía que un pueblo que era capaz de reflexionar sobre su propia poesía guardaba algo extraordinario en el seno de su cultura. Y de esta manera, investigando la cultura inuit, es como llegué a conocer el tordlut, ivinneq o piseq. Ya había leído algo unos años antes sobre esta práctica en el libro de Kaj Birket-Smith, aunque tampoco le había prestado demasiada atención ya que para mi trabajo universitario, me centré básicamente en los medios de subsistencia y la obtención de alimentos. Pero al releer por segunda vez la obra, encontré lo que realmente estaba buscando. Aquí empezó mi verdadera aventura ártica, tomando una de las decisiones más importantes de mi vida. Ya en mis primeras anotaciones se podía deducir mi profunda admiración por este pueblo.
Antiguamente los esquimales constituían una sociedad sin estado, donde generalmente no existía ningún sistema de liderazgo, salvo algunas excepciones, y donde el centro básico de la comunidad era la institución social más antigua: el matrimonio. Sin embargo, que no existiera ningún tipo de organización gubernamental no significaba que no se rigieran por unas leyes básicas no escritas. La ley primordial era que, salvo un motivo justificado, nadie estaba exento de luchar por la supervivencia del grupo y para ello, los esquimales debían sacrificar los intereses propios en beneficio de los comunitarios. El egoísmo personal no estaba bien visto y la modestia era uno de los atributos más valorados. En este sentido, repartir y compartir eran acciones necesarias que no solo permitían el sustento del grupo sino que también, daban prestigio a quienes las realizaban. El objetivo principal de las leyes esquimales era mantener la armonía y la unidad del grupo, regulando los comportamientos de los individuos con el único fin de asegurar la supervivencia de la comunidad. Por este mismo motivo, cuando existía un conflicto interno era más importante restablecer de nuevo la paz y el orden que administrar justicia.
Según H. König, los esquimales contaban básicamente con tres formas jurídicas para solucionar sus conflictos, a pesar de que ocasionalmente en algunos lugares de Alaska y Canadá se aplicaba penas por delitos cometidos. Por una parte, estaban los combates con puños que se daban en algunas zonas de Alaska y Ártico central canadiense. También había la lucha cuerpo a cuerpo que podíamos encontrar en ciertos puntos de la costa oeste del centro y norte de Groenlandia, isla de Baffin
Canadá
, Alaska y Siberia. Y finalmente estaba el tordlut o duelo cantado que se daba en el Labrador
Canadá
,[. Más tarde averiguaría que en otros lugares de Canadá también algunos grupos inuit utilizaban el duelo cantado para solucionar los conflictos internos dentro de la propia comunidad
N. del A.
.
] Alaska y Groenlandia. Se trataba de una actividad social en la que, mediante un concurso de canto, se solucionaban los conflictos existentes entre miembros de la comunidad. Este procedimiento no suponía ningún fallo jurídico, sino la exteriorización de una queja formal ante el propio grupo y la finalización de las tensiones existentes entre ambos adversarios.[. Norbert Rouland, Les modes juridiques de solution des conflits chez les inuit – Études/Inuit/Studies, vol. 3, Numéro hors-série, Pavillon De-Koninck Université Laval, ISSN 0701-1008, Association Inuksiutiit Katimajiit, Inc. Québec, 1979, pág. 79.
] Para ello era necesario que existiera un ganador y un perdedor. Podía darse la circunstancia que el primero fuera realmente el culpable del delito, pero si en adelante conseguía comportarse correctamente, era integrado de nuevo en la comunidad. Este concurso de cantos empezaba cuando una persona desafiaba a otra por una infracción que presuntamente había cometido. Uno de los adversarios improvisaba una canción donde se burlaba de su oponente, mofándose de sus defectos y comportamientos, utilizando asimismo los insultos y, en general, todas las artimañas lingüísticas posibles con el fin de ridiculizarlo y provocar así las mayores carcajadas entre los espectadores, que eran los miembros del propio grupo. Mientras uno improvisaba cantos satíricos, el otro debía permanecer en silencio, esperando pacientemente su turno.
Estos duelos cantados solían seguirse con el ritmo de tambor y, en muchas ocasiones, eran acompañados por gestos provocativos; incluso dando golpes de cabeza en la cara del adversario. Ganaba el concurso el que mantenía la calma y no se inmutaba por las burlas y los insultos de su adversario. Pero si ninguno de los contendientes perdía los estribos, era la propia comunidad la que tenía que escoger un ganador. En estos casos solía vencer quien tuviera la lengua más afilada y la imaginación más retorcida. Sin duda alguna para los esquimales el lenguaje es lo más parecido a un instrumento cortante y es el único que precisamente se afila con su uso. A veces la humillación había sido tal que el perdedor llegaba a abandonar la aldea. El asesinato era el único delito que no podía ser expiado a través de este método.
Los duelos cantados ponen de manifiesto la capacidad inventiva de un pueblo que, mediante la improvisación de canciones, es capaz de solventar un conflicto de una forma cruel pero pacífica. La creatividad de sus canciones denota no solo una capacidad inteligente por transmitir una realidad adyacente a su cultura, sino que además, es capaz de comunicar los sentimientos que emanan de ella. En este sentido, los esquimales son unos auténticos maestros, ya que mediante sus creaciones poéticas penetran en las entrañas más ocultas de la naturaleza humana.
Unos años después y con motivo de una colaboración con el Museu Etnològic de Barcelona, realicé un vaciado de noticias del periódico La Vanguardia de Barcelona. Aparte del trabajo que me había sido encomendado, recoger noticias relacionadas con los inmigrantes de Barcelona en los más de 120 años de historia de este periódico, busqué en mis ratos libres noticias sobre los inuit y las expediciones árticas. Uno de los artículos que más me llamó la atención decía así:
Duelo entre esquimales. Los duelos entre esquimales son divertidísimos. Nunca acaban mal, pues la única arma que esgrimen es la lengua. Cuando dos individuos tienen un disgusto y se desafían, los amigos forman un corro, y los adversarios quedan en el centro. Entonces, el más viejo de los que presencian el duelo echa a suertes para ver cuál de los dos combatientes ha de ser el primero en manejarla sin hueso. Después que se han insultado y llamado «pedazo de hielo, rabo de zorra, nariz de quilla, renífero loco» y otras lindezas por el estilo, que son acogidas por todos los habitantes del pueblo con enorme carcajada, la disputa sigue, cantando, bailando y golpeando tantanes.
Cuando descansan, vuelven a decirse uno a otro cuanto se les ocurre, cuanto de ellos saben o cuanto piensan, y hasta arrancan tiras del pellejo de los antepasados. El concurso, infatigable, asiste con regocijo al original duelo, y hasta participa indirectamente en él, suministrando proyectiles verbales al contrincante de sus simpatías; por último, es proclamado vencedor aquel que más ha hecho reír con los directorios dirigidos a su adversario.[. La Vanguardia de Barcelona, 4 de diciembre de 1920. «Duelo entre esquimales», en la sección «De todo un poco», pág. 14.
]
A raíz de todo lo que había leído acerca de estos duelos cantados, se produjo en mí un deseo irrefrenable por aprender y conocer más sobre esta cultura; una sensación que todavía hoy sigo teniendo. Así pues, me propuse no solo llegar algún día al Ártico, sino también convivir con los inuit para conocer y entender mejor su cultura. La empresa, y más en España, no resultaba nada fácil, pero la ilusión de realizar un sueño, como era mi caso, también era difícil de evitar. Por este motivo, nunca olvidaré el año 1997, cuando decidí, por fin, orientar mi brújula hacia el Norte para ir en busca de aquellos poetas del Ártico.