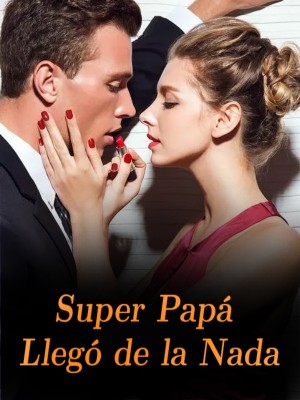Por ser la hija del beta, todos me conocían y, al igual que a mis dos hermanos, me trataban con profundo respeto. Lucas y Lilian, los gemelos, eran dos años mayores que yo y por eso se esforzaban por protegerme y siempre me deseaban los mejor.
Entre los tres, todos en la manada me preferían a mí. Incluso les agradaba más que el sucesor del Alfa: Adrian, mi mejor amigo.
Él era el único hijo del Alfa y la Luna de la Manada Luna Roja. Tenía la misma edad que mis hermanos; era su compañero de clase y el mejor amigo de Lucas. Sin embargo, mi vínculo con él era mucho más estrecho que con cualquiera, a pesar de que todos dijeran que el Alfa y el Beta solían compartir el lazo más fuerte.
Adrian siempre estaba ahí para apoyarme cuando lo necesitaba. Con él podía hablar de todos mis problemas, incluso aquellos que no me atrevía a contarle a mi familia, y él hallaba la forma de consolarme. Pasaba más tiempo conmigo que con Lucas y yo lo conocía mejor que nadie: guardaba sus más oscuros secretos y era la única que sabía de su anhelo de tener un hermano a quien cuidar.
Todos en la manada, incluidos mis padres, querían que Adrian y yo fuéramos pareja. Veían en mí una Luna perfecta y pensaban que estaba destinada para gobernar.
Sagaz, gentil y hermosa: poseía todas las cualidades de una Luna, pero mis sentimientos por Adrian eran confusos y tampoco estaba segura de qué sentía él por mí.
Todavía era muy joven y no me interesaba pensar en el amor y en mi pareja, pero cada vez que escuchaba los comentarios de la gente acerca de lo perfectos que nos veíamos juntos, no podía evitar preguntarme si había algo más entre nosotros.
Adrian era el chico perfecto: inteligente, fuerte y atlético. Todas querían estar con él. A pesar de su corta edad, era evidente que tenía un futuro brillante como Alfa. Sus padres lo habían criado para la excelencia, pero siempre trataba a todos con humildad. De no ser por sus enromes poderes, nadie hubiera notado que era el futuro Alfa de la manada más importante del mundo.
La Manada Luna Roja era famosa por su poder y su riqueza. Nadie se atrevía a meterse con nosotros, ni siquiera los rogue. Teníamos los mejores hombres lobo, un ejército fuerte y un líder tan poderoso como los licanos.
Estos eran los líderes de los hombres lobo. Estaban a cargo de mantener la paz entre las manadas, controlar los ataques de los rogue y vigilar que los Alfa y las Luna siguieran las leyes y gobernaran con rectitud. La mayoría de los Alfa, incluidos Adrian y su familia, tenían sangre de licanos.
"¡Miriam! Date prisa. No debemos hacer esperar al Alfa y a la Luna", me llamó mi madre desde abajo mientras yo guardaba mi ropa en el armario.
"¡Voy!", grité y bajé corriendo las escaleras.
Nos subimos al coche y papá nos llevó a la casa de Adrian. Como el resto de los seres humanos, aprovechábamos los beneficios de la tecnología y teníamos cientos de cámaras CCTV en el territorio de la manada, con el fin de vigilar a cada una de las personas que pasaban, aun cuando había guerreros de élite y la obediencia al Alfa estaba garantizada.
El Alfa y la Luna nos habían invitado a cenar y negarnos hubiera sido de mala educación.
Cuando llegamos, Alfa Derek y su hijo estaban esperándonos afuera para darnos la bienvenida. El aroma de las flores que Luna Hazel había plantado se alzaba en el aire y nos envolvía con su dulzura.
Mi padre le extendió una mano al Alfa y le puso la otra sobre el hombro.
Adrian se quedó de pie junto a ellos y los observó hablar con entusiasmo, como buenos amigos que no se habían visto en mucho tiempo.
"Elena, cómo has crecido", comentó Alfa Derek refiriéndose a su vientre de embarazo, que en unas pocas semanas había alcanzado el tamaño de un balón.
Los hombres lobo daban a luz más pronto que los humanos y el tiempo de gestación dependía de los poderes del bebé y de los padres.
"¿Y Hazel?", le preguntó mi madre ignorando sus palabras.
"Nos espera adentro", respondió él y nos invitó a entrar a la casa.
Era enorme pero sencilla y la rodeaba un jardín de diversas flores.
Sobre la chimenea, había una pintura gigante de Luna Hazel con el pequeño Adrian en brazos y con Alfa Derek a su lado.
Los habíamos visitado varias veces y no era la primera vez que nos invitaban a cenar, incluso habíamos celebrado un par de fiestas de pijamas, solo nosotros cuatro.
"Derek, cierra la puerta", ordenó Luna Hazel y se pellizco el entrecejo.
"Lo siento", se disculpó él y se apresuró a seguir sus órdenes.
No pude evitar pensar que era una reacción extraña: el único aroma que había en el aire era el que despedían las flores, y a ella le encantaba.
"¿Cuáles son las noticias?", les preguntó papá mientras nos sentábamos a la mesa. Por lo general, aquellas cenas tenían lugar cuando había anuncios especiales.
"Trata de adivinar", le dijo ella.
"¿Hay una nueva alianza con la manada vecina?", le preguntó papá.
"No", negó ella con la cabeza.
Papá guardó silencio por unos instantes, pensando en una posible respuesta: "¿Los licanos nos volvieron a premiar por algo?".
"¡Simon!", gritó mamá con frustración. "¡Es obvio que está embarazada, igual que yo!".
Hazel no pudo contener una sonrisa cuando escuchó las palabras de mi madre.
"¡Van a tener un bebé!", exclamó papá.
"¡Felicidades!", vitoreó mamá, se levantó de su asiento y la abrazó.
"Casi no pude creerlo cuando me contó. Supongo que tendremos que cambiar el cuadro familiar que hay sobre la chimenea", dijo Alfa Derek.
"No existe ni la más mínima posibilidad de que me vuelva a someter a eso, Derek", profirió Hazel, terriblemente irritable a causa de su embarazo.
Era mejor no molestar a una loba preñada, pues se corría el riesgo de perder la vida.
Al escucharla, mis padres se rieron y yo tuve que contener una carcajada. Luna Hazel nos había contado cómo había tenido que estar de pie durante horas con Adrian en brazos y con una sonrisa fingida.
"Si quieres una imagen de nosotros sobre la chimenea, contrata a un fotógrafo. Si veo a otro pintor, le romperé el cuello", lo amenazó enseñándole los colmillos.
"¡Cálmate!", le dijo él y le acarició la espalda hasta que sus colmillos se retrajeron.
Mientras comíamos, mis padres no paraban de reírse y conversar. Era raro pensar que eran los mismos que solían comportarse con seriedad y gritarle órdenes a la gente. Los más jóvenes, en cambio, permanecimos en silencio y disfrutamos la comida hasta quedar repletos.
"Mamá, papá, ¿podrían disculparnos a mí y a Miriam?", les preguntó Adrian con decoro y yo lo miré confundida.
Enseguida, me tomó de la mano y me llevó al pequeño mirador en medio del jardín, lejos de nuestras familias.
"¿Qué pasa?", le pregunté.
Noté que estaba nervioso: esquivaba mi miraba y daba pequeños pasos de un lado a otro.
"Me prometiste que, sin importar lo que nos dijéramos, nada cambiaría entre nosotros".
Lo miré extrañada. Solía contarme todo sin reparos y nada había cambiado. "Sabes que puedes decirme lo que sea, ¿verdad?".
"Sí, pero esto es diferente", susurró con la respiración agitada.
Guardé silencio a la espera de sus palabras.
"Te amo", dijo e hizo una pausa. "Más que a mis amigos. Y no es por lo que las personas dicen de nosotros. Te he amado siempre".
Lo miré con los ojos muy abiertos. Me quedé sin palabras, parada como una estatua. No sabía qué hacer o qué decir.
"Está bien si no sientes lo mismo. Solo quiero que lo sepas".
"¿Y si no estamos destinados a ser pareja?", le pregunté.
"Te amo tanto que estoy dispuesto a correr el riesgo, Miriam. Incluso si resulta que no somos compañeros y tú prefieres marcharte con otro", dijo y pasó saliva como si le doliera aceptar esa posibilidad. "Si eso pasa, te dejaré ir, porque lo único que quiero para ti es la felicidad".
"Yo... no lo sé", mentí.
A decir verdad, sí conocía mis sentimientos y llevaba ocultándolos por mucho tiempo: veía a Adrian como algo más que un amigo y sabía que el sentía lo mismo por mí.
Debí haberle dicho que lo amaba. Que lo amaba tanto que no me importaba si éramos pareja o no. Que lo único que deseaba era estar con él. Debí haberlo abrazado como si mi vida dependiera de él y aprovechar que todavía podía hacerlo.
Si tan solo hubiera sabido lo rápido que cambia todo.
"¡Miriam!", me llamó Lilian.
"¡Voy!", le grité y Adrian me agarró del brazo.
"¡Espera!", exclamó y yo me detuve.
Entonces, sacó un collar de plata de su bolsillo y me lo entregó. Tenía un dije con el signo de infinito grabado con las palabras "Sin importar nada".
Era un mito que la plata afectara a los hombres lobo, eso solo les pasaba a los vampiros. Nuestra única debilidad era el acónito.
"No me importa si no somos pareja. No me importa si el mundo nos dice que no podemos estar juntos. Sin importar nada, mi corazón siempre será tuyo", susurró y yo sentí que me derretía con sus palabras.
Aquella noche ambos nos dijimos mentiras: yo, sobre mis sentimientos; él, sobre sus promesas.